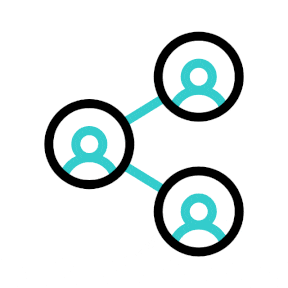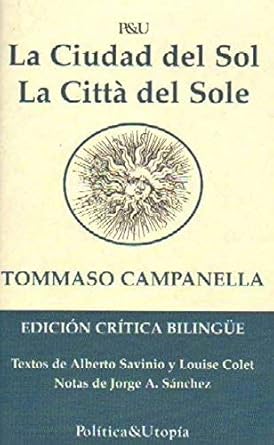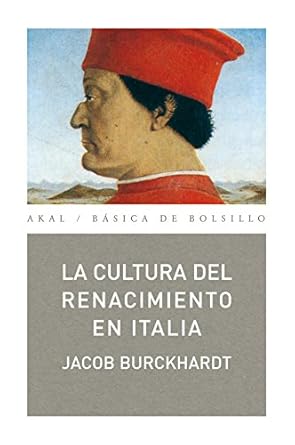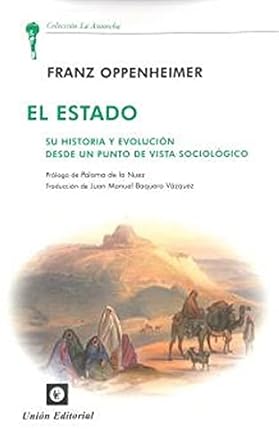
Franz Oppenheimer
La presente obra abrió un siglo de literatura abiertamente enemistada con el concepto de Estado. Sin ir más lejos, fue el tratado que inspiró la obra de Albert J. Nock y los trabajos de Frank Chodorov, e incluso para muchos es el cimiento teórico sobre el que Murray N. Rothbard articularía posteriormente todo su pensamiento. En efecto, Franz Oppenheimer firmó el que aún hoy sigue siendo considerado uno de los más estimulantes trabajos sobre Historia de la Filosofía Política jamás concebidos. El autor afronta la titánica tarea de desmantelar siglos y siglos de pensamiento falaz acerca del origen, la naturaleza y el fin último del Estado. Oppenheimer establece el punto de partida en los albores de la Humanidad, cuando el mundo estaba constituido por comunidades dispersas de campesinos y nómadas. Un recorrido cronológico y de carácter psicosociológico de la evolución del Estado desde sus formulaciones primitivas hasta el moderno Estado constitucional. Este detallado trabajo supone, sin duda, la réplica más certera que ha recibido jamás la teoría del «contrato social del Estado», propuesta por la mayoría de los pensadores políticos desde la Ilustración. La verdadera naturaleza del Estado no puede ser revelada mediante peregrinas justificaciones filosóficas de pensadores más o menos inspirados, sino gracias a un exhaustivo análisis, científico y desprejuiciado, de la Historia de la Humanidad. Y eso es, precisamente, lo que ofrece Oppenheimer en su obra magna.