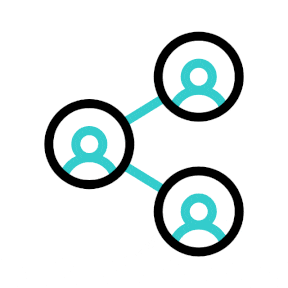

Publicado en 1973 en Estados Unidos (290 páginas) y traducido al español por Unión Editorial en 2016, aparece en el contexto de la expansión sindical y la negociación colectiva de la posguerra. El autor sostiene que la huelga —o su mera amenaza— funciona como un mecanismo de coerción que distorsiona salarios, precios e ingresos, fomentando una agresión continua entre sindicatos y empresas. Estructurada en capítulos analíticos, la obra estudia la naturaleza del “sistema de amenaza”, sus efectos distributivos, implicaciones políticas y éticas, y su impacto sobre inflación, empleo y beneficios. Entre los temas centrales figuran el poder monopólico sindical, la coordinación bloqueada y la soberanía del consumidor. Se convirtió en referencia clave para evaluar críticamente la negociación colectiva contemporánea.

Si bien el «Manifiesto comunista» fue concebido, al igual que otras obras capitales de la reflexión política, como un panfleto, el paso del tiempo, que ha decantado la intensidad épica de su prosa, y su indiscutible relevancia en el devenir de la historia del mundo moderno, han conferido la categoría de clásico del pensamiento al opúsculo que publicaran en 1848 Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895). La presente edición del texto está precedida por una introducción a Marx y a la historia del marxismo, cuenta con notas destinadas a clarificar los pasajes oscuros y se completa con un sencillo e indispensable glosario.

Hazlitt, recorre la historia de la humanidad y señala que la casi totalidad de la población fue pobre siempre. Sin embargo, hace unos 250 años algo sucedió. Nada ha hecho más para sacar a cientos de miles de la pobreza que el crecimiento económico durante todos estos años. No solamente el ingreso per cápita ha pasado de unos 150 dólares anuales a más de 6.000, sino que la cantidad de gente en el planeta en ese periodo ha pasado de unos 750 millones a 6.000 millones actualmente. Es decir que la riqueza total creada (que es multiplicar ingreso per cápita por el total de personas) es increíble.

El primer intento de definir y entender un tipo de capital humano que todos conocemos pero nadie había estudiado hasta ahora: el capital erótico.¿Por qué hay gente que parece llevar vidas de ensueño? Son personas atractivas, pero también animadas, amigables y carismáticas. Los demás quieren estar cerca suyo. Todas las puertas se les abren. La respuesta, como explica este libro, es el poder del capital erótico; el activo humano menos estudiado pero que es la clave de cómo trabajamos, interactuamos con los demás, ganamos dinero, triunfamos y llevamos nuestras relaciones.El revolucionario libro de Catherine Hakim revela cómo el capital erótico es tan importante en nuestras vidas como lo ricos, inteligentes, educados o bien relacionados que seamos. A partir de datos y estudios rigurosos, Hakim explica como este potente factor se desarrolla desde una temprana edad, cuando se asume que los pequeños atractivos son buenos, inteligentes y capaces. También estudia cómo a lo largo de sus vidas hombres y mujeres aprenden a aprovecharlo, cómo varía entre distintas culturas y cómo afecta todas las actividades humanas, desde las citas y la reproducción a la política, los negocios, el cine, la música, el arte o el deporte. Finalmente explora por qué la importancia del capital erótico crece en la cultura actual, tan sexualizada, mientras que, irónicamente, como virtud femenina sigue siendo marginada.Este libro ha de ser una llamada para que admitamos el valor económico y social del capital erótico, y apreciemos la belleza y el placer. Así no solo cambiará el papel de las mujeres en sociedad, permitiéndoles lograr un mejor trato tanto en la vida profesional como en la personal, también cambiarán las estructuras de poder, las grandes empresas, la industria del sexo, la administración, el matrimonio, la educación y casi todo lo que hacemos.

Publicado en 1990 (edición ampliada en 1992), aparece en pleno auge de la sociología histórica comparada y los debates sobre construcción estatal. El autor sostiene que los Estados europeos surgieron de la interacción entre coerción (guerra, ejércitos, fiscalidad forzada) y capital (comercio, crédito, burguesías), generando trayectorias distintas según el peso relativo de ambos factores. Organizado en capítulos comparativos y cronológicos, analiza casos como Inglaterra, Francia, Países Bajos o Prusia, y distingue modelos “intensivos en coerción” frente a “intensivos en capital”. Aborda temas como la extracción fiscal, la burocratización, la guerra como empresa y la negociación con élites económicas. Su relevancia radica en ofrecer un marco explicativo seminal para entender la formación del Estado moderno y sus legados institucionales.

La sociedad decadente revela lo que sucede cuando una sociedad rica y poderosa detiene su avance, y cómo la combinación de riqueza y dominio tecnológico con el estancamiento económico, la parálisis política, el agotamiento cultural y el declive demográfico crean una especie de «decadencia sostenible».Muchos de los descontentos actuales, así como el devenir absurdo y errático que caracteriza a la realidad ―desde los transbordadores espaciales en tierra hasta los villanos de Silicon Valley, desde el cine y la televisión de insulso reciclaje hasta el escapismo mediante el consumo de drogas o la realidad virtual―, reflejan un sentimiento de futilidad y decepción, de que los caminos que nos quedan por recorrer llevan únicamente al ocaso. En este escenario tememos a la catástrofe, pero en cierto modo también suspiramos por ella, porque la alternativa es aceptar que somos decadentes de forma constante.Oponiéndose tanto a los optimistas, que insisten en que cada vez somos más prósperos y felices, y a los pesimistas, que esperan el colapso de un momento a otro, Ross Douthat aporta un diagnóstico esclarecedor de la condición moderna: cómo hemos llegado hasta esta época turbulenta, cuánto tiempo podría durar la era de la frustración y cómo, ya sea mediante el renacimiento o la catástrofe, podría acabar finalmente nuestra decadencia.